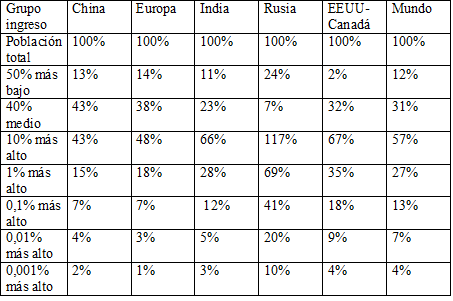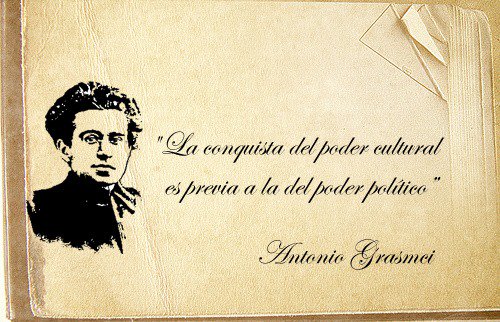Andrés TORRES QUEIRUGA
Publicado originalmente en gallego en «Encrucillada» 198(mayo-junio 2016) 245-256.
Traducción al castellano de Koinonía, publicado en febrero de 2017.
En un artículo anterior traté el tema del lenguaje religioso atendiendo sobre todo a los problemas planteados por lo que Richard Rorty bautizó como “giro lingüístico” del pensamiento moderno
[1]. Aquí lo doy por supuesto y tataré de tocar dos temas complementarios: el suscitado por el programa de la desmitologización defendido por el escriturista protestante Rudolf Bultmann, y el más hondo y englobante que nace de la magnitud del cambio causado por la entrada de la Modernidad
[2].
1. La alerta de la “desmitologización”
1.1 La necesidad del cambio
"No se puede usar la luz eléctrica y el aparato de radio, o echar mano de modernos medios clínicos y médicos cuando estamos enfermos, y al mismo tiempo creer en el mundo de espíritus y milagros del Nuevo Testamento"
[3].
Esta frase, que impresiona por su contundencia, no fue escrita ayer por uno de los nuevos ateos, sino hace ya bastantes años, el año 48 del siglo pasado, por uno de los grandes exégetas cristianos, el alemán Rudolf Bultmann. Y no la escribió para atacar a la fe cristiana, sino para defender su vigencia, aunque que, eso sí, llamando a la necesaria y urgente actualización en el modo de comprenderla y anunciarla. Fue lo que él chamó el problema de la “desmitologización”. No hace falta estar de acuerdo en todo con él, demasiado influido por un fuerte radicalismo exegético y por un claro reduccionismo teológico (muy marcado por el concepto de “autenticidad” en la filosofía de Heidegger) para comprender la seriedad del desafío y la justicia de su llamada de atención.
En el agudo y profundo prólogo a la traducción francesa de su pequeño e influyente libro sobre Jesús, Paul Ricoeur señaló bien sus límites, pero también sus méritos irrenunciables
[4]. Hace una distinción, tan obvia como fundamental, entre dos niveles. Cuando su lectura invade los dominios de la ciencia, confiriendo valor de solución científica a la cosmología primitiva de la cultura bíblica –la “concepción de un mundo estratificado en tres pisos: cielo, tierra, infierno, poblado de poderes sobrenaturales que descienden aquí abajo desde allá arriba”–, el mito debe ser “pura e simplemente eliminado” (383). Pero el mito es “algo distinto de una explicación del mundo, de la historia y del destino; expresa, en términos de mundo, o más bien de ultra-mundo o segundo mundo, la comprensión que el ser humano hace de sí mismo en relación con el fundamento y con el límite de su existencia”
[5]. Por eso, ante el mito, de lo que verdaderamente debe tratarse es de interpretar su intención genuina, eliminando las explicaciones objectivantes, y buscando en cambio lo que revela acerca del sentido último de la existencia.
Confrontados pues con la envoltura mítica en la que en ocasiones viene presentado el mensaje del Nuevo Testamento, es necesario tomar muy en serio la necesidad de una traducción que vaya al fondo de lo que allí se nos revela. Nada sería más opuesto a esto que una banalización que, sin estudio serio ni meditación profunda, se quedase en un barniz superficial. Ya sea despreciando todo y tirando el niño con el agua sucia de la bañera, o ya sea con una acomodación puramente formal, pudiendo llegar al ridículo de una anécdota que ya he contado: en cierta ocasión oí por casualidad a un locutor radiofónico que, pretendiendo “modernizar” el mensaje de la Ascensión, tuvo la brillante ocurrencia de describir a Cristo como “el divino astronauta”.
1.2 La seriedad del desafío
Ante expresiones como ésa, cuando se supera una cierta e irremediable sensación de ridículo, surge enseguida la sospecha de estar ante un problema muy grave. El ejemplo muestra, en efecto, cómo la urgencia de la reinterpretación en la comprensión y expresión de la fe enlaza con el enorme cambio cultural que desde la entrada de la Modernidad ha sacudido las raíces más hondas del pensamiento y de la expresión de la experiencia cristiana.
Porque resulta evidente que la descripción neotestamentaria no encaja en la nueva visión de un mundo que no tiene ya un arriba ni un abajo, que no se divide en lo terrenal (imperfecto, mutable y corrupto) como opuesto a lo supralunar o celestial (impoluto, circular, perfecto y divino). Por eso, tentar, como en la anécdota, forzar el encaje mediante un superficial ajuste lingüístico, lleva al absurdo; y, lo que es peor, confirma la acusación, tan extendida, de que la religión pertenece irremediablemente a una mitología pasada.
Y, una vez alertados, basta una simple mirada para comprender que no se trata de un caso aislado, sino que el problema afecta profundamente al marco mismo de las formulaciones en que se expresan las grandes verdades de nuestra fe. ¿Quién, a la vista de los datos proporcionados por la historia humana y la evolución biológica, es capaz de pensar hoy el comienzo de la humanidad a partir de una pareja perfecta, en un paraíso sin fieras y sin hambre, sin enfermedades y sin muerte? Más grave aún: ¿quién, siendo incapaz, como toda persona normal, de golpear a un niño para castigar una ofensa de su padre, puede creer en un “dios” que sería capaz de castigar durante milenios a miles de millones de hombres y mujeres, sólo porque sus “primeros padres” lo desobedecieron comiéndose una fruta prohibida?
Esto puede parecer una caricatura, y lo es en realidad; pero todos sabemos que fantasmas iguales o parecidos habitan de manera muy eficaz el imaginario religioso de nuestra cultura. Y la enumeración podría continuar, en asuntos, si cabe, más graves. Así, por ejemplo, se sigue hablando con demasiada facilidad de un “dios” que castigaría por toda una eternidad y con tormentos infinitos culpas de seres tan pequeños y frágiles como, en definitiva, somos todos los humanos. O que exigió la muerte de su Hijo para perdonar nuestros pecados; y grandes teólogos, desde Karl Barth a Jürgen Moltmann y Hans Urs von Balthasar, no se recatan de hacer afirmaciones que recuerdan demasiado aquellas teologías y aquella predicación que hablaban de la cruz como el castigo con el que Deus descargó sobre Jesús su “ira” hacia nosotros
[6] ...
Bien sabemos que bajo estas expresiones palpita una honda experiencia religiosa, y que, incluso, con esfuerzo y buena voluntad, resulta posible llegar a entenderlas de una manera más o menos correcta. Pero sería pastoral y teológicamente suicida no ver que el mensaje que de verdad llega a la gente normal es el sugerido por el significado directo de esas expresiones, puesto que las palabras significan dentro del contexto cultural en el que son pronunciadas y recibidas.
De otro modo, se incurre en lo que alguien llamó con acierto una “traición semántica”
[7], que acaba haciendo inútil y aun contradictorio el recurso a procedimientos hermenéuticos, artificios oratorios o refinamientos teológicos, para lograr una significatividad actual, pretendiendo al mismo tiempo conservar palabras y expresiones que son deudoras del contexto anterior. Como en esos diques cuya estructura ha cedido ya a la presión de la riada, los muros de contención y los remedios provisionales son incapaces de contener la hemorragia de sentido provocada por las numerosas y crecientes rupturas del contexto tradicional. O se renueva la estructura, o el resultado sólo puede ser el desbordamiento y la catástrofe.
Como queda dicho, sería lamentable que, por culpa de ciertas exageraciones por parte de Bultmann y de ciertos alambicamientos teológicos de muchos críticos, se descuidase su grito de alerta. Piénsese que, por mucho que lo diga el libro de Josué, ninguno de nosotros es capaz de creer que el sol se mueve alrededor de la tierra; y si a nuestro lado alguien se cae al suelo por un ataque epiléptico, no podemos creer que la causa fue un demonio, aunque que así se pensase en tiempo de Jesús, o, mejor, aunque así lo diese culturalmente por supuesto el mismo Jesús.
Afirmar esto no implica de ningún modo negar el contenido religioso ni el valor simbólico (Bultmann hablaba de “significado existencial”) de esas narraciones. Lo que se cuestiona no es el significado, sino la aptitud de aquellas expresiones para vehicularlo en el nuevo contexto.
Digámoslo con un ejemplo concreto: la creación del ser humano en el capítulo 2º del Génesis sigue conservando todo su valor religioso y toda su fuerza existencial para una lectura que trate de ver ahí la relación única, íntima y amorosa de Dios con el hombre y la mujer, a diferencia de la que mantiene con las demás criaturas. Pero para verlo así, resulta indispensable traspasar la letra de las expresiones. Por el contrario, si nos mantenemos en querer leer en esos textos, de evidente carácter mítico, una explicación científica del funcionamiento real del proceso evolutivo de la vida, todo se convierte en un puro disparate
[8]. De hecho, sabemos muy bien que durante casi un siglo, en este caso concreto, la fidelidad a la letra se convirtió en una terrible fábrica de ateísmo, haciendo verdad la advertencia paulina de que “la letra mata, mientras que el Espíritu vivifica” (2 Cor 3,6).
2. La Modernidad como cambio de paradigma cultural
Pero reducir el problema a la desmitologización sería minimizarlo, porque su necesidad se enmarca en el proceso más amplio y profundo de cambio de paradigma cultural, que, afectando al conjunto de la cultura, modifica profundamente la función del lenguaje. Resulta obvio que eso lleva consigo la urgencia de una remodelación y una retraducción del conjunto de conceptos y expresiones en que culturalmente se encarna la fe.
2.1 La hondura y la transcendencia de la mutación cultural
La afirmación es grave y comprometida. No cabe desconocer que tomarla en serio implica para el cristianismo una reconfiguración profunda –muchas veces incómoda e incluso dolorosa– de los hábitos mentales, de los usos lingüísticos y de las pautas piadosas. Basta pensar en un dato simple y evidente: la inmensa mayoría de los conceptos y buena parte de las expresiones en que nos llegó verbalizada la fe –en la piedad y en liturgia, en la predicación y en la teología– pertenecen al contexto cultural anterior a la Ilustración. Tienen por tanto sus raíces vitales en el mundo bíblico, fueron reconfiguradas culturalmente durante los cinco o seis primeros siglos de nuestra era, y recibieron su formulación más estable a lo largo de la Edad Media. Posteriormente hubo, desde luego, actualizaciones; pero –sobre todo en el catolicismo, por su mayor control magisterial– tuvieron por lo general un marcado carácter restauracionista (neo-escolástica barroca y decimonónica, neo-tomismo y reacción antimodernista).
La situación se agravó más todavía por el hecho de que el cambio moderno no se produjo en la evolución pacífica de un avance lineal, sino como una transición violenta. La caída de la cosmovisión antigua produjo a muchos la sensación de haber sido engañados, de que era preciso reconstruirlo todo de nuevo. Las reacciones fueron sin duda excesivas muchas veces; pero marcaban una tarea ineludible: la cultura, y por lo mismo la religión, en la medida en que era solidaria con ella, no podían seguir hablando el mismo lenguaje. No era posible continuar ni con la lectura literalista de la Biblia ni con la concepción ahistórica del dogma.
Para la teología, la tarea parecía inmensa, y no pueden extrañar las reacciones defensivas y el estilo mayoritariamente restauracionista. El resultado fue un claro atraso histórico, que agrava la situación. Por suerte, el Vaticano II, al proclamar la urgencia del aggiornamento, reconoció la necesidad de la renovación y abrió oficialmente las puertas para ponerla en marcha. Aun así, el peso de las dificultades se hizo sentir, y el miedo a lo nuevo frenó muchas iniciativas. Por fortuna, aunque a corto o medio plazo no cabe todavía esperar soluciones suficientemente satisfactorias, el nuevo pontificado de Francisco, retoma con vigor evangélico la fecunda sementera del Concilio. Si hasta entonces poco se hablaba de invierno eclesial, todo indica que, como en las higueras evangélicas, se anuncia una nueva primavera.
2.2 La posibilidad de cambio
Por eso hoy estaría fuera de lugar una actitud resignada y pesimista. Cuando con cierta perspectiva se piensa en los profundos cambios ocurridos sobre todo a partir del Concilio, si se está atento a los procesos de fondo que se van dando en la vida eclesial y se palpa la acogida cordial y llena de ilusionada esperanza suscitada por el nuevo papa, no resulta difícil percibir avances muy importantes. Queda mucho por hacer, ciertamente, pero la percepción profunda de esta mutación fundamental y la necesidad de continuarla constituyen ya una fuerte presencia en el ambiente general.
Las resistencias son fuertes, incluso por parte de personalidades eclesiásticas, que deberían ser las primeras en apuntarse a la renovación. Pero la misma extrañeza que produce su inconsecuencia –tan rígida y fiel al magisterio papal cuando todo parecía discurrir conforme a su ideología religiosa– y, por otro lado, la movilización eclesial que se está generando en los ambientes más sanos del cristianismo, muestran que esas resistencias perdieron protagonismo y tienen en contra el viento del Espíritu. También en este caso se realiza el principio enunciado por Hölderlin de que “donde aparece el peligro, allí crece igualmente la salvación”. Por dos razones fundamentales: porque la percepción del desajuste obliga a la claridad, y porque la nueva situación trae consigo posibilidades específicas, sólo desde ella perceptibles y realizables.
La magnitud del cambio, en efecto, permite ver mejor la estructura del problema: justamente la mutación cultural que nos impide tomar a la letra el relato de la Ascensión es la misma que nos permite liberar de su esclavitud literal el significado permanente de su significado profundo. La imposibilidad de ver el relato como una ascensión material nos deja en libertad para buscar su intención auténticamente religiosa.
Operación no fácil ni sencilla, ciertamente, puesto que entre la forma y el contenido no se trata de una relación extrínseca, ni siquiera como la que se da entre el cuerpo y el vestido. El significado no existe nunca desnudo, “en estado puro”, sino que está siempre traducido en una forma concreta: no leer la Ascensión como un subir en la atmósfera, significa necesariamente estar leyéndola ya en el marco de otra interpretación. Con todo, resulta posible la distinción, y resulta muy importante comprenderlo y afirmarlo, pues únicamente desde ahí nace la legitimidad del cambio y la libertad para emprenderlo.
Vale la pena aclararlo con un ejemplo, tomando como referente el agua y su figura (no su fórmula), en lugar del cuerpo y su vestido. No existe nunca la posibilidad de tener la figura del agua “en estado puro”: siempre tendrá la forma del recipiente –vaso o botella, jarra o palangana– que la contenga. Si no nos gusta una figura, podemos cambiarla, pero sólo a condición de substituirla por otra: la que impone el nuevo recipiente. Con todo, distinguimos bien entre el agua y sus figuras; y comprendemos que se puede cambiar de recipiente, sin que por eso deba cambiar la identidad del agua. Desde luego, en todo transvasamiento existe siempre el peligro de pérdidas y derrames; pero, si no queremos que el agua se estanque y se corrompa, la alternativa no está en conservarla siempre en el mismo sitio, sino en cuidar que el traslado resulte íntegro, sin disminución del contenido.
Con las limitaciones de todo ejemplo, algo parecido sucede con la fe y sus expresiones. La fe no existe nunca en estado puro, sino siempre en el seno de una interpretación determinada. Pero si ha de vivir en la historia, no puede quedar estancada en un tiempo determinado, sino que debe atravesarlos todos, adaptándose a sus necesidades y aprovechando sus posibilidades. Lo cual implica a la vez libertad y modestia. Modestia, porque parece claro que ninguna época puede pretender que su interpretación es única o definitiva, ni siquiera la mejor: nuestras actualizaciones son siempre provisionales. Pero libertad también, porque, precisamente por eso, toda época tiene derecho a su interpretación. Justamente porque la fe quiere ser “agua viva”, la manera de conservarla no es represarla en un depósito muerto, sino construir –con afecto y respeto, para que nada se pierda, pero también con valentía y creatividad, para que no se estanque ni corrompa– cauces siempre nuevos por los que fluya adelante, fecundando los tiempos y las culturas.
2.3 Los caminos del cambio
Esto es tan serio, que rompe de por sí la sacralización de cualquier configuración expresiva de la fe, incluida la primera, no digamos la medieval. Ni siquiera en la Escritura está la experiencia cristiana en estado puro, sino traducida ya a los esquemas culturales de su tiempo y a las “teologías” de los diversos autores o comunidades: el mismo Jesús hablaba y pensaba dentro de su marco temporal, que no es ni puede ser el nuestro. De hecho, la inevitabilidad de este hecho se hizo notar, de manera francamente impresionante, ya en los mismos orígenes. Porque, cuando se piensa un poco, no resulta difícil comprender la magnitud de la transformación que supuso traducir no sólo a la lengua, seno también a la cultura griega, cargada de intelectualismo filosófico, el mensaje evangélico, formulado en arameo y nacido en una mentalidad simbólica y decididamente funcional.
En la actualidad, la revolución exegética, rompiendo la prisión fundamentalista del literalismo bíblico y la renovación patrística, haciendo ver la historicidad del dogma y el amplio margen de legítimo pluralismo teológico”, puso al descubierto de manera irreversible la apertura intrínseca de la comprensión de la fe. Lo cierto es que, a pesar de las hondas resistencias restauracionistas, se han abierto grandes posibilidades no sólo para la ruptura de esquemas obsoletos, sino también para la búsqueda de nuevas fórmulas y expresiones. La floración de la teología que siguió al Concilio, imprevisible y casi insoñable pocos antes, muestra que la fecundidad de la Palabra sigue viva, capaz de fecundar el futuro.
Inicialmente el cambio exigido por la nueva cultura no resultó, ni podía resultar, fácil. De hecho, provocó una de las crisis más graves en la historia del cristianismo. Afrontarla supuso, a pesar de las resistencias, molestias y represiones, un coraje de tal transcendencia, que Paul Tillich, siguiendo a Albert Schweitzer, llegó a afirmar que “quizás a lo largo de la historia humana ninguna otra religión tuvo la misma osadía ni asumió un riesgo parecido”
[9]. Por eso nunca agradeceremos bastante el aire fresco que gracias a ello entró en la Iglesia. Y ningún agradecimiento mejor que el de continuar la empresa, tratando de llevarla a su plena consecuencia. Lo que en definitiva se nos pide, por estricta fidelidad al dinamismo de la fe, es trabajar en la búsqueda de una interpretación y de su correspondiente lenguaje, que rompiendo moldes culturales que ya no son los nuestros, hagan transparente el sentido originario para los hombres y mujeres de hoy.
La nueva situación no se limita a arrojar claridad sobre el problema, sino que ofrece también nuevas posibilidades para afrontarlo. La misma conciencia de la necesidad del cambio supone ya una ayuda enorme, porque convoca a la utilización de todos los recursos de la hermenéutica moderna. Por algo estamos en la “edad hermenéutica” de la teología
[10], y no como recurso ocasional, sino por profunda convicción, puesto que la experiencia religiosa, precisamente por la dificultad que ofrece la transcendencia de sus referentes, pide profundizar al máximo el ejercicio de la interpretación. No es casualidad que Friedrich Schleiermacher esté en las raíces de la hermenéutica moderna; y, yendo más allá, Richard Schäffler indicó con razón que, ya desde los griegos, la religión constituye históricamente la matriz y el modelo de toda crítica
[11] .
La nueva cultura no sólo ofrece el instrumento formal de la hermenéutica, como instrumento para la interpretación renovada de lo recibido. Ofrece igualmente algo acaso más importante: al abrir campos inéditos a la comprensión humana, amplía el espacio del intellectus fidei (la comprensión de la fe) y aumenta los recursos para expresarlo y hacerlo accesible a la sensibilidad actual.
Piénsese, por ejemplo, en las brechas que en la incomprensión ambiental del fenómeno religioso abrieron teologías como las de la esperanza, de la política y de la liberación, gracias a que supieron aprovechar los medios ofrecidos por el análisis social. Y en otro sentido, cabe valorar también el aporte que viene desde la ciencia psicológica; que muchas veces su entrada resulte conflictiva, como en el caso Jacques Pohier o en el de Eugen Drewermann, no invalida la constatación, sino que la confirma, pues indica que toca puntos sensibles y bien reales
[12]. Desde aquí puede recibir ayudas fecundas y purificadoras un campo tan sensible e importante como el de la moral, que, cada vez más consciente de su autonomía, tiene delante de sí la urgente y delicada tarea de clarificar su verdadera relación con la teología; en definitiva, con la religión
[13].
En general, es importante aprender a valorar cada vez más el hecho de que el auténtico progreso cultural, lejos de ser una amenaza para la fe, constituye un fuerte enriquecimiento. De hecho, la historia reciente muestra claramente que una alianza crítica con aquella parte de la cultura que busca lo verdaderamente humano (y por eso mismo, “divino”) fue siempre beneficiosa para las iglesias: piénsese, por ejemplo, en la tolerancia, la democracia o la justicia social.
En una palabra, si ante la cuestión estructural el lenguaje religioso ha de buscar su renovación acudiendo sobre todo a los hondos recursos de la tradición bíblica, del diálogo de las religiones y de la experiencia religiosa e incluso mística, en lo que respecta al desafío cultural son principalmente las ciencias humanas las que han de ser aprovechadas. Y no cabe duda de que una apertura generosa y una utilización al mismo tiempo crítica y valiente ofrece ricas posibilidades para ir afrontando la difícil pero irrenunciable tarea de la retraducción del cristianismo que postula nuestra situación cultural.
[1] De Flew a Kant: Empirismo e obxectivación na linguaxe relixiosa: Grial 30 (1992) 494-508.
[2] Con ligeras variantes y complementos, tomo el texto de mi libro Fin del cristianismo premoderno. Retos hacia un nuevo horizonte, Sal Terrae, Santander 2000, 70-78. (De este libro hay traducción portuguesa: Fim do cristianismo pré-moderno. Desafios para um novo horizonte, Ed. Paulus, São Paulo 2003, e italiana, algo aumentada, Quale futuro per la fede? Le sfide del nuovo orizzonte culturale, Elledici, Torino 2013).
[3] Neues Testament und Mythologie, en Kerygma und Mythos (hrsg. von H.W. Bartsch), Hamburg 1948, 18; cf. Zum Problem der Entmythologisierung, en Glauben und Verstehen IV, Tübingen 1967, 128-137.
[4] “Préface à Bultmann”, en Le conflit des interprétations, Paris 1969, 373-392.
[6] Ver, por ej., B. Forte, Jesús de Nazaret, historia de Deus, Madrid 1983, 255-268, que aporta muchos datos y que, por fortuna, a pesar de un discurso en el que de algún modo acepta esta visión horrible, sabe leer en la cruz el increíble amor de Deus. Esto último es sin duda lo que todos queren decir (¿cómo serían teólogos, si no?); pero el afán de conservar la letra de ciertos pasajes de la Escritura los lleva a ese tipo de retórica teológica. Retórica que de entrada resulta muy eficaz, pero que con el tiempo deja ver los estragos de su incoherencia en un contexto secularizado, que, interpretándolas en su sentido normal, las encuentra absurdas e insufribles.
[7] Expresión de P. Fernández Castelao, O transfondo da finito. A revelación na teoloxía de Paul Tillich, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000.
[8] Cf. las acertadas observaciones de P. Ricoeur, Finitude et culpabilité. II La symbolique du mal, Paris 1960, 13-30.323-332.
[9] Teoloxía Sistemática II, Barcelona 1972, 146. A. Schweitzer afirma que esa empresa “representa la empresa más poderosa que jamás osó realizar la reflexión religiosa” (Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, München-Hamburg 1976, 45).
[10] Cf. J. Greisch, L'âge herméneutique da raison, Paris 1985; C. Geffré, O cristianismo ante o risco da interpretación. Ensaios de hermenéutica teolóxica, Madrid 1984.
[11] Religion und kritisches Bewusstsein, Freiburg / München 1973, 90-91, 95-99, 105, 109, 118, 160.
[12] Cf. J. I. González Faus.- C. Domínguez Morano.- A. Torres Queiruga, Clérigos en debate, Ed. PPC, Madrid 1996.
[13] Tema que, a mi parecer, no está recibiendo toda la atención que merece. Me permito remitir a los capítulos IV-V de mi libro Recupera-la creación. Por unha relixión humanizadora, SEPT, Vigo 1996 (hay trad. castellana: Recuperar la creación. Por una religión humanizadora, Sal Terrae, Santander 1997; 3ª ed. 2001; y también portuguesa y alemana).