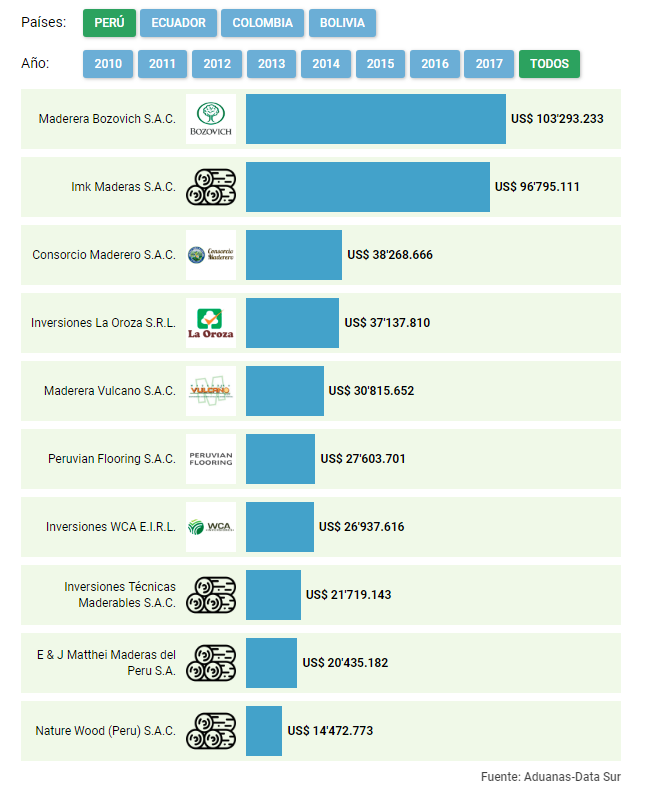En Manaus, capital del estado Amazonas, en el norte de Brasil, tratan de esterilizar puntos de diseminación del coronavirus, como puertos, atracaderos y mercados alimentarios. (Imagen de Ione Moreno/ Semcom-Fotos Públicas)
Por Mario Osava*
IPS, 13 de abril, 2020.- El nuevo coronavirus llegó al extremo noroeste de Brasil, en la Amazonia profunda, sonando la alarma de su arribo a comunidades donde viven numerosos indígenas, en un temor común en los países latinoamericanos.
Por una cruel ironía el portador del coronavirus fue un médico de la Secretaría Especial de Salud Indígena, responsable en Brasil de la asistencia a los pueblos originarios en sus territorios.
“Él vino del Sur, atendió gente en Atalaia do Norte, donde contagió a un pariente marubo (pueblo indígena), luego estuvo en Santo Antonio do Içá y dejó cuatro con el virus, entre los cuales una indígena kokama. Hoy se informó que en São Paulo de Olivença, donde vivo, hay otros dos enfermos”, relató a IPS el líder indígena Francisco Guedes, desde su localidad.
Entre los siete comprobados con el nuevo coronavirus por lo menos dos son indígenas, “parientes” como los identifica Guedes, presidente de la Federación de las Organizaciones, de los Caciques y las Comunidades Indígenas de la Tribu Ticuna del Alto Solimões, en el estado de Amazonas, en el norte del país.
“Estamos preocupados”, porque no se ve posibilidad de tratamiento para los enfermos graves, señaló Guedes, profesor de enseñanza básica en la lengua ticuna, el pueblo indígena más numeroso de Brasil, con 70 000 miembros estimados, en un país con una población de 211 millones de habitantes.
“Acá el hospital no tiene equipos siquiera para asistencia común, mucho menos para cuidados intensivos. Y Manaus, donde hay recursos, queda a tres días y medio en barco”, el único medio de transporte, acotó.
Además Manaus, la capital de Amazonas, con 2,2 millones de habitantes, tiene su red de hospitales ya en colapso, admitió el alcalde Arthur Virgilio Neto. Es una de las siete capitales cuyo índice de contagiados por el SARS-CoV-2 más preocupa al Ministerio de Salud.
Manaus es la capital de estado con mayor índice de contagios hasta ahora, y allí ha muerto uno de los dos indígenas registrados como fallecidos hasta ahora por la covid-19, ambos en la Amazonia brasileña.
En México, en la occidental península de Yucatán, donde los indígenas constituyen por lo menos la mitad de sus 2,2 millones de habitantes, ellos enfrentan otras dificultades.
“Aún hay pocos casos (de la covid-19), por suerte, y la mayor parte en la capital Mérida, pero como no hay ningún plan del gobierno ante la pandemia, un contagio masivo provocaría muchas muertes”, teme Pedro Uc Be, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Maya en Yucatán.
“Lo que se necesita ahora es comida y trabajo, no tanto para los indígenas que viven en sus pueblos, que tienen la ventaja de una dinámica propia, con producción de alimentos. El problema son los que emigraron principalmente a Mérida y ahora regresan a sus pueblos sin trabajo, ni ingresos, ni comida”, destacó a IPS desde Buctzotz, un municipio de Yucatán.
El gobierno del estado de Yucatán, uno de los tres en que se divide el territorio peninsular, ofreció un bono de 2500 pesos (cerca de 102 dólares) a cada desempleado, pero en la mitad del primer día hubo más de 25 000 solicitudes y se canceló el programa.

Una reunión de la Asamblea Maya, en la península de Yucatán, en México, que lucha por la defensa de su territorio. Ahora sus líderes buscan defender a sus miembros de la propagación del coronavirus. Foto: Cortesía de AM
“No tenemos seguridad, pero se cree que el coronavirus llegó a los pueblos indígenas por los regresados de la capital”, observó Uc Be, campesino, profesor de literatura y escritor en lengua maya.
En México, con 130 millones de habitantes, la epidemia está creciendo y hasta ahora se trata de contenerla por un confinamiento voluntario de las personas. “La mayoría se queda en casa”, pero el éxito sigue pendiente de políticas “adecuadas y a tiempo”, sostuvo.
El gobierno local amenazó con hacer obligatorio el aislamiento social, pero no lo hizo ante críticas de las organizaciones de derechos humanos, dijo el profesor, tras explicar que la Asamblea Maya lucha en la defensa del territorio indígena contra intentos de despojo por grandes empresas, proyectos energéticos y siembras de soja transgénica.
En Ecuador, la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) también se quejó de la falta de medidas y de coordinación de los esfuerzos centrales, provinciales y locales, pero se dispuso a poner en marcha “un plan de solidaridad en apoyo a sectores del campo y la ciudad”, con aporte de productos de primera necesidad.
“Pondremos nuestro granito de arena”, declaró el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, en una rueda de prensa digital desde Quito el martes 7.
No hubo registro de la covid-19 en las comunidades indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, pero si en la costa, con “compañeros fallecidos”, resumió.
“No tenemos estadísticas, datos exactos” con nombres y origen de los indígenas afectados, reclamó. La prioridad debe de ser la protección de los productores campesinos, para que puedan vender sus productos, para que tengan sus ingresos y contribuyan a la seguridad alimentaria, arguyó Vargas.
La crisis de la pandemia en Ecuador repercutió internacionalmente por los muertos sin sepultura, abandonados en las calles de Guayaquil, la mayor ciudad del país andino, con 17 millones de habitantes.
Vargas divulgó también las resoluciones del Consejo Político de Conaie, reunido el lunes 6.
“Rechazar la decisión del gobierno nacional de pagar la deuda externa y no destinar esos recursos al Sistema de Salud Pública para combatir el covid-19 en el cual hasta el momento hay la escalofriante cifra de 1600 miembros del personal de salud contagiados por falta de equipos de bioseguridad”, es el tercero de los 13 puntos de la declaración.

Una escuela del pueblo juruna, en la orilla del río Xingú, en la Amazonia brasileña. Los pueblos indígenas de la ecorregión del norte del país tratan ahora de informarse y reclamar medidas para evitar los daños y la mortalidad que provoca la pandemia del nuevo coronavirus, a que son muy vulnerables por razones sociales y culturales, como el modo de vida, lejanía de los hospitales y la invasión de sus tierras. Foto: Mario Osava/IPS
Una escuela del pueblo juruna, en la orilla del río Xingú, en la Amazonia brasileña. Los pueblos indígenas de la ecorregión del norte del país tratan ahora de informarse y reclamar medidas para evitar los daños y la mortalidad que provoca la pandemia del nuevo coronavirus, a que son muy vulnerables por razones sociales y culturales, como el modo de vida, lejanía de los hospitales y la invasión de sus tierras. Foto: Mario Osava/IPS
La Conaie condena la política neoliberal, beneficios a las empresas extractivas y centrales hidroeléctricas, los despidos masivos y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, para reclamar una elevación de 60 a 400 dólares el bono de emergencia concedido a los trabajadores informales privados de sus ingresos.
Además propone la creación de un fondo para la compra de alimentos producidos por el sector indígena y campesino, para asegurar el abastecimiento de las ciudades.
Los indígenas latinoamericanos tratan de superar el olvido a que fueron relegados en esta crisis sanitaria y también humanitaria, un efecto natural de la multiplicación de los enfermos y muertos en algunas de las grandes ciudades.
“Los pueblos indígenas no están preparados para la pandemia del coronavirus debido a la limitada oferta de servicios de salud (instalaciones y personal sanitario) en sus comunidades”, declaró el epidemiólogo Omar Trujillo, quien se ocupa de la población originaria dentro del Ministerio de Salud de Perú, otro país con alto número de comunidades nativas.
Esta vez el virus no es el arma biológica con que invasores coloniales exterminaron pueblos indígenas en las Américas. El SARS-CoV-2 golpea a todos, sin distinguir etnias o colores.
Nadie estuvo expuesto antes a ese nuevo coronavirus para desarrollar anticuerpos y evitar formas graves de la covid-19, explicó a IPS el epidemiólogo Eduardo Costa, asesor de cooperación internacional de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSP).
Indígenas, blancos o negros están teóricamente en las mismas condiciones inmunológicas ante esa pandemia que amenaza millones de vidas humanas y los sistemas sanitarios, económicos y sociales en todo el mundo
Pero hay otros indicadores sanitarios y sociales que recomiendan incluir los indígenas en América Latina y el mundo entre los grupos más vulnerables, sostuvo Ana Lucia Pontes, médica investigadora de la ENSP, quien coordina el Grupo de Trabajo de Salud Indígena en la Asociación Brasileña de Salud Colectiva.
Las condiciones varían entre los pueblos originarios, territorios y modos de vida, hay muchos grupos que acumulan comorbilidades por efectos de enfermedades sufridas, como malaria, dengue, gripes, sarampión, diabetes entre los adultos, anemia relacionada a problemas alimentarios, explicó.
Además de las distancias de las aldeas a los hospitales y frecuente escasez de agua potable, se presentan dificultades de comunicación y por ende de información sobre riesgos y cuidados impuestos por el coronavirus, acotó.
Aunque vivan apartados, numerosas comunidades indígenas en Brasil y el resto de América Latina dependen de compras de alimentos afuera y esa relación frecuente con los mercados urbanos representa un riesgo de contagio peligroso, concluyó Pontes.
Ya el 13 de marzo, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) llamó a los gobiernos de los ocho países de la ecorregión a adoptar medidas urgentes, ante la especial vulnerabilidad de los pobladores originarios.
“Son 506 pueblos indígenas que estarían en inminente riesgo, además de 76 pueblos indígenas en aislamiento, cuyo sistema inmunológico es muy débil y cualquier gripe los puede llevar a la desaparición. Una pandemia de esta magnitud para las comunidades nativas significaría una catástrofe de grandes proporciones”, planteó entonces uno de sus coordinadores, el colombiano Robinson López.
El brasileño Guedes, por su parte, comentó una realidad que se repite entre comunidades indígenas de la región.
Los ticunas, dijo, aún disponen de mucho pescado y producción agrícola para sostenerse con cierta autonomía alimentaria. Pero muchos “parientes” ya no cuentan con esa posibilidad, con tierras escasas y cercadas o invadidas por la minería y la ganadería y el pescado escaso en ríos bloqueados por embalses hidroeléctricos, se lamentó.
El SARS-CoV-2 hizo recordar que los cinco millones estimados de indígenas que vivían en Brasil cuando llegaron los portugueses, en 1500, se redujeron a 897 000 en el censo de 2010, después de haber bajado a cerca de 250 000 en los años 80. Otros virus fueron factores de muchos casos de exterminio.
---
*Chizuo Osava, más conocido como Mario Osava, es periodista responsable de la corresponsalía en Brasil de la agencia de noticias Inter Press Service desde 1980.
----
Fuente: IPS: https://www.pressenza.com/es/2020/04/la-pandemia-coloca-a-indigenas-latinoamericanos-ante-nuevos-desafios/
Importante: Esta nota ha sido reproducida previo acuerdo con la agencia de noticias IPS. En este sentido está prohibida su reproducción salvo acuerdo directo con la agencia IPS. Para este efecto dirigirse a: ventas@ipslatam.net