Resumen de Joxe Mari Iturrioz
“Cada época – escribió Ranher – tiene su propia tarea en la presencia de Dios. La tarea del mundo de hoy es la de creer. Porque hoy ya no se trata de este o de aquel artículo de fe. Sino de la fe misma, de la posibilidad de creer, de la capacidad del hombre para entregarse totalmente a una única, clara y exigente convicción” “Hasta ahora se discutía el contenido de la fe, pero no sobre la posibilidad o la necesidad de la fe”. “Hoy (1970), la fe como tal ha empezado a ser considerada como problemática en sectores cada vez más amplios” (Pag 7).
Crisis religiosa y crisis de Dios.
En los años posteriores al Concilio se produce la eclosión de una crisis del cristianismo que venía fraguándose desde el comienzo de la época moderna. Esa crisis tiene su aspecto más visible en el desmoronamiento del sistema de mediaciones: creencias, prácticas, pertenencia a la institución. (Pag. 8)
El último avatar de esta crisis de Dios es su extensión a muchos creyentes y su presencia en el interior de la Iglesia. El mismo Benedicto XVI se ha referido a ella al denunciar la anemia de la fe de los creyentes como el aspecto más grave de la actual crisis religiosa de Europa, y advertir que un agnóstico en búsqueda puede estar más cerca de Dios que un cristiano rutinario y que lo es meramente por tradición o por herencia. (Pag. 9)
¿Estamos nosotros afectados por la crisis de Dios?
A primera vista puede resultar extraño que se denuncie crisis de Dios y de la fe en él en el interior de la Iglesia, y hasta en la vida consagrada y en el clero en todos sus niveles, como viene haciéndose – a mi modo de ver con razón – en los últimos años. Hasta puede parecer una ofensa atribuir una posible crisis de la fe en Dios a personas que se consideran y se confiesan creyentes; que cumplen, bien que mal, con sus obligaciones de cristianos y que hasta han consagrado su vida al servicio de la Iglesia. (Pag. 9)
Pero la verdad es que la falta de irradiación de la fe que muestran las comunidades cristianas, su incapacidad para comunicar y transmitir la fe a las generaciones jóvenes y la tibieza de la vida cristiana de tantas comunidades y de quienes las presidimos hace temer que algunos o muchos de los que nos creemos o nos llamamos creyentes padezcamos, en mayor o menor grado, la crisis, y que podamos seguir llamándonos creyentes solo desde una manera distorsionada de entender la fe que dista mucho de reflejar la forma de creer que propone el Evangelio. (Pag. 10)
Es posible que nos consideremos creyentes porque admitimos, sin apenas preguntarnos por qué, las verdades reveladas y que la Iglesia nos enseña, pero que nuestra fe se reduzca a “creer lo que no vimos”, a aceptar lo que no entendemos, sin que eso haya dado lugar a ninguna experiencia personal y sin que haya transformado más que superficialmente nuestra vida. (Pag. 10)
Dos posibles causas de la debilidad de la fe en círculos oficialmente cristianos.
La primera puede ser el haber identificado la fe con la creencia.
La segunda distorsión es un peligro que acecha a todas las religiones. Nombres, imágenes y representaciones de Dios, pueden ser necesarios, pero no son Dios. Son “lenguaje insuficiente”. Maestro Ekhart: “Dios mío, líbrame de mi Dios”. Los sistemas de mediación que a veces dificultan la relación viva y personal con el Misterio al que remiten. (Pag. 13,14)
Necesidad de un discernimiento: ¿Somos verdaderamente creyentes?
Seguramente ni el propio creyente es juez apropiado en esta causa. En todo caso, en un examen de conciencia sobre algo que nos afecta tan profundamente siempre será bueno encomendarse a la mirada misericordiosa de Dios, así evitaremos el doble error de creernos ya justificados o de pensar que no hemos dado paso alguno en el camino hacia Dios, con el peligro de caer en la desesperación o el abandono. No se es creyente de golpe y de una vez para siempre.
Los teólogos nos enseñan que todo creyente es a la vez creyente y no creyente. Esto nos enseña a repetir sinceramente la oración evangélica: “Señor yo creo, pero ven en ayuda de mi incredulidad” (Mc 9,24). (Pag. 16)
Dios, que no deja de ser Dios escondido cuando pasa a ser para el hombre el Dios revelado, porque sólo puede revelarse como misterio. (Pag. 16 pie)
¿Cómo podemos, los cristianos de fe tibia y débil calibrar la autenticidad y la calidad de nuestra fe? Confrontando nuestras actitudes en la vida de cada día con textos evangélicos como: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón..” o con el sermón de la montaña, leído sin las mil glosas que llevan a desvirtuarlo. (Pag.17)
EL CAMINO HACIA LA FE.
“¿Qué debemos hacer, hermanos?” (Hch 2,37)
Hay que tener en cuenta que la posibilidad que se abre ante nosotros no puede ser convertida en realidad por nosotros mismos.
La conversión a la que somos llamados, ser creyentes, no es obra nuestra, aunque tampoco se realizará sin nuestra colaboración. Nuestro primer paso no puede ser una decisión, esta vez sí definitiva, que nos permitiría conseguir lo que no hemos conseguido hasta ese momento.
Los grandes creyentes no han respondido a la llamada del Señor con una decisión de ese estilo. María tras haber preguntado cómo podría ser eso, respondió: “Hágase en mí según tu palabra”. Pablo, tras la irrupción del Señor en su camino, pregunta: “Señor, ¿qué quieres que haga?.
La llamada nos ha sido dirigida a todos y nos está siendo dirigida siempre.
La respuesta a esa llamada tiene su centro en la actitud teologal, que consiste en el reconocimiento por el hombre de la Presencia. El hombre debe poner en juego lo mejor de sí mismo. (Pag. 18,19)
Modelos de creyentes.
Abrahán, el padre de los creyentes es uno de ellos. El protagonista del libro de Job también puede ser considerado como uno de ellos. (Pag. 20)
La representación de Dios, piedra de toque de la actitud creyente.
Dios, antes del momento en que el hombre cree en él, es para el hombre, incluso el hombre convencionalmente religioso, un Dios todavía a su medida; un Dios que el hombre conoce, incluso como superior a él, del que se ha formado una idea que le basta para regular de alguna manera su vida, pero sin transformarla radicalmente, porque todavía no ha sido tocado su corazón.
Desde una vida religiosa convencional o un cristianismo rutinario Dios es una realidad ciertamente importante, pero el corazón del hombre está dividido. Tiene muchas cosas que se disputan con Dios su interés y su entrega. Se le honra con los labios, pero el corazón está lejos de él. Se le entregan cosas de la vida, pero no la vida toda.
La tibieza en la actitud de esos “malcreyentes” se refleja en la idea que se hacen de su Dios; y su distorsionada imagen de Dios repercute en la tibieza de su actitud. Tales creyentes pueden –podemos- estar en la casa del Padre, pero como el hijo mayor de la parábola: “como un criado”.
Para descubrir la calidad de nuestra fe basta con que nos preguntemos: ¿quién es Dios verdaderamente para nosotros? O también: ¿Qué sabemos de Dios y cómo lo sabemos? ¿Es Dios para nosotros el ser supremo que rige el orden del mundo? ¿Es la primera causa que lo explica? ¿Es el ser necesario que exigen los seres contingentes, que somos nosotros, para tener razón de ser?. Si es eso que aprendimos en filosofía y en una teología mal orientada no es el Dios de nuestra fe.
Pascal en su segunda conversión abandonó la idea del Dios de la filosofía que tenía hasta entonces y después de contacto real con Dios, de encuentro con él. “Dios de Abrahán, Dios de Isaac….. Dios de Jesucristo; no de los filósofos y de los sabios”.
Estaríamos en una situación parecida si a la pregunta: ¿quién es Dios para ti? respondiéramos con todos los datos que acumula la teología cristiana. No olvidemos la sentencia tajante de la carta de Santiago: “¿Crees que Dios es uno? También los demonios lo creen y se estremecen” (Sn 2,19)
Para percibir la distancia entre el Dios al que se llega por una vida religiosa convencional, heredada; o por una fe implícita: que se da por supuesta, pero que no ha sido personalizada; o por una fe reducida a creencia: “Creo que….Basta que nos remitamos a lo que sobre Dios dicen los sujetos que han llegado a él por medio de esa actitud incomparable que conocemos como actitud teologal, vivida personalmente por el creyente y expresada sobre todo en sus oraciones de la fe.
Recordemos los salmos 63, 15, 22, 26 o el 121. Recordemos también algunas oraciones de Jesús, por ejemplo: “Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu”. Recordemos también a los grandes santos como Agustín, Teresa, etc.
El Evangelio está lleno de expresiones en la que Jesús habla de Dios y su reino, que ponen de manifiesto una forma enteramente nueva de relación con él. El reino de los cielos – Dios mismo – es semejante a un tesoro escondido, a una perla preciosa. Quien lo descubre, va y vende todo cuanto tiene, con alegría, por adquirirlo. (Pag. 21,22,23,24)
Condiciones para que la palabra “Dios” cobre todo su esplendor.
Para que trastorne la vida de quien la dice con toda verdad y no, como tantas veces sucede, “tomándola en vano”. Tiene que suceder primero: que esa realidad se haga presente a la persona de las muchas formas en las que puede darse su presencia invisible, pero inconfundible desde el interior de la conciencia, en un acontecimiento de su vida, en el rostro del otro, en la Escritura, en Jesucristo reconocido como “Dios con nosotros”. Segundo: que el sujeto tenga despierta la conciencia, abierto y dispuesto su corazón. Y, finalmente, que reconozca esa Presencia única, la acoja como origen de su vida; como la realidad a la que apuntan sus preguntas radicales; como el anhelo que embarga su vida; como la meta de su inquietud. Para que esto ocurra tiene que suceder que el sujeto llegue al fondo de sí mismo, sede de sus decisiones y deseos. (Pag. 25)
Condiciones previas y preámbulos existenciales para iniciar el camino de la fe.
Para que el milagro se produzca se requieren muchas condiciones.
En primer lugar, que el sujeto sea sujeto como no lo es en ninguna otra circunstancia, decisión o relación. En la decisión creyente el sujeto se lo juega todo.
Para que el sujeto llegue a este grado de realización de sí mismo necesita en primer lugar superar formas inauténticas de vida, esas “formas de vida desperdiciada” (S. Kierkegaard) que le impiden ser él mismo.
La primera consiste en superar la tendencia malsana del ser humano al “divertimiento”, a la diversión como forma de vida que conduce al olvido de sí mismo. Este paso ha sido señalado por todas las tendencias espirituales.
La segunda disposición que hace imposible la atención a la Presencia es la adopción de una actitud posesiva. Las espiritualidades y las sabidurías todas de la historia coinciden en denunciar este peligro mortal para la constitución de un sujeto verdaderamente humano. La actitud posesiva reduce al hombre a sujeto de posesiones y termina haciéndole esclavo de ellas; convierte al ser humano en “consumidor”. “Toda posesión es contra la esperanza”, escribe san Juan de la Cruz. Recordemos las invectivas de Jesús sobre el peligro de las riquezas; que la primera bienaventuranza evangélica es “bienaventurados los pobres”, y que ser pobre es condición para pertenecer al reino de los cielos.
Para poder ser destinatario efectivo de la vocación de Dios, capaz de escucharla, es indispensable ser, además, un sujeto libre, haber superado las incontables ataduras externas e internas, las dependencias de cosas, personas, ideologías, modas, adiciones. Recordemos que importa poco que el pájaro esté atado con un hilo o con una maroma (cuerda gruesa). En los dos casos, advierta San Juan de la Cruz, le será imposible volar.
Dicho en términos positivos, ser creyente requiere como paso previo, como “preámbulo existencial”, una forma de vida que ponga al sujeto en disposición de decir con verdad: “Heme aquí”, a la Presencia que le llama.
Llegar al propio centro es condición indispensable para ser creyente, pero no es suficiente. Llegados al fondo de nosotros mismos, sospechamos el más allá de nosotros mismos que sustenta la inconsistencia de nuestra existencia; nos descubrimos incapaces de dar razón de nuestra vida y convertidos en un enigma para nosotros mismos para el que no tenemos respuesta; vislumbramos que el curso de nuestra vida procede de un manantial que la alimenta. Justamente ahí se abre para nosotros la posibilidad de ser creyentes o rehusar serlo.
(Pag. 26,27,28,29,30)
HACIA UNA FENOMENOLOGÍA DE LA ACTITUD CREYENTE.
Se trata de que el sujeto humano reconozca y acepte la Presencia originante de la que procede y que con su ofrecimiento suscita su existencia personal. ¿Qué significa ese “reconocer”, aceptar o acoger la Presencia que constituye lo esencial de la actitud teologal? (Pag. 30)
Poner en Dios el centro de nuestra vida en una actitud de confianza incondicional.
La radical originalidad de la Presencia impone una originalidad también radical a la “actitud teologal”. La absoluta transcendencia del Misterio que se hace presente impone al sujeto humano una actitud radicalmente diferente a la que adopta en las distintas relaciones mundanas. En estas el sujeto es el centro de la relación, la relación es objetivadora.
Para que la Presencia de la absoluta trascendencia se le haga presente, el hombre debe trascenderse como sujeto y descentrarse, literalmente, para aceptar el centro, el origen y la iniciativa de la nueva relación en el Misterio, reconociendo y admitiendo de manera efectiva su prioridad, su primacía. Yo no soy el sujeto, Otro es el sujeto. La manifestación más clara es la superación de toda actitud egocéntrica y en la adopción de una actitud oblativa.
H.Bremon, gran conocedor de la literatura mística, escribe: “En la primera conversión no se cambia de dueño; se sigue siendo “el capitán de su propia alma……. Aquí, en cambio, en la segunda, se va a entregar todo el ser, el más profundo. En la primera se cede solo el usufructo; en la segunda se cede la propiedad del alma; en la una se ceden las flores y los frutos, en la otra el árbol entero”
El Evangelio lo ha dicho antes: “El que quiera salvar su vida, la perderá; quien consienta perder su vida por mí, la salvará” (Mc 8,35) (Pag. 30,31,32,33)
Coherencia de la actitud teologal con la condición humana.
Este rasgo de la actitud creyente suscita a quien la considera desde el exterior la impresión de que el hombre, para ser creyente, debe sacrificar su propia condición de sujeto y que, por tanto, el reconocimiento de Dios supondría la negación del ser humano, como sostenía el existencialismo del siglo pasado. Pero esa objeción, que parte de la convicción del carácter absoluto de la persona humana y de su libertad, no hace justicia a la verdadera realidad del ser humano ni a la naturaleza de la relación enteramente original de la actitud creyente. El ser humano, aunque tiende a ello, no es el centro de la realidad.
El reconocimiento de la Presencia, con el descentramiento que opera en la existencia del sujeto humano, lejos de comportar el aniquilamiento del sujeto, hace posible su más perfecta realización.
“El hombre supera infinitamente al hombre (Pascal), está “dialógicamente diseñado”: “con una inteligencia dotada con la luz propia adecuada para escuchar al Dios que le habla; con una voluntad superior a todos los instintos y tan abierta a todos los bienes como para seguir sin coacción la atracción del Bien perfecto capaz de salvarle”
Si el creyente puede reconocer el más allá de sí mismo es porque “el hombre es un ser con un misterio en su corazón que es mayor que él mismo” (H.U. von Balthasar) (Pag. 33,34,35)
Del trascendimiento de sí mismo al encuentro con el Misterio.
Trascenderse no es fundamentalmente negarse como sujeto. Es llegar al fondo de las propias posibilidades, a su límite, y descubrir, más allá de él, un horizonte ilimitado para su realización. Por eso el trascendimiento no desemboca en el vacío absoluto que nos amenaza en la tentación del nihilismo, sino en la apertura al infinito que lo mejor de nosotros mismos presiente.. O, dicho en otras palabras, la actitud creyente es, además, encuentro, “del alma en el más profundo centro”, con el Dios que, siendo “más elevado que lo más elevado de mí mismo”, es a la vez, “más íntimo a mí que mi propia intimidad” (san Agustín). Porque “el centro del alma es Dios” (san Juan de la Cruz). “Quien no sale de sí mismo, arriesgándolo todo en obediencia a Dios, jamás experimentará la tremenda emoción del encuentro consigo mismo en Jesucristo; jamás será hombre de fe” (A. Dulles)
(Pag. 36,37)
El encuentro interpersonal, modelo a escala humana del encuentro de la fe.
De la naturaleza de ese encuentro tenemos una imagen pálida, pero fiel, en el encuentro interpersonal a escala mundana. En él se produce ya la necesidad de trascendimiento de quienes se encuentran. El otro es para mí una barrera infranqueable en mi tendencia posesiva, explicativa, dominadora. El rostro del otro, dice Levinás, es para mí un “no matarás” inviolable. En la relación de encuentro, ninguno de los sujetos es centro de relación, y cada uno lo es en la medida en que acepta que el otro lo sea a su vez. Sólo que, en el encuentro del creer, el tú divino precede al ser humano con su Presencia creadora, le llama a la existencia.
Se puede decir: “Creer significa decir amén a Dios, afianzarse y basarse en él. Creer significa dejar a Dios ser totalmente Dios es decir, reconocerlo como la única razón y sentido de la vida…..” “En la fe, el hombre es salvado de su carencia de apoyo…. Del vacío de su existir. En la fe recibe el hombre la posibilidad de aceptarse a sí mismo, porque ha sido aceptado por Dios” (W. Kasper)
No hay que olvidar sin embargo que la experiencia mística, forma eminente de la realización del creer, es a la vez segura como ninguna otra, pero nunca pierde su connatural oscuridad “Que bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche” (san Juan de la Cruz). Certidumbre e incertidumbre se manifiestan en una estrecha relación. (Pag. 38,39,40,41)
CREER CRISTIANAMENTE.
Jesucristo iniciador y consumador de nuestra fe.
Dios está presente en todos los seres humanos, y lo está permanentemente. Sin su presencia no podría existir. El Vaticano II lo recuerda: “Dios da a todos los hombres un testimonio duradero de sí mismo en las cosas creadas” (Dei Verbum 3). La historia religiosa de la humanidad es el testimonio de la “búsqueda a tientas” que esa Presencia ha suscitado en todos los seres humanos, de las respuestas que estos le han ido dando, de las representaciones de Dios a que han llegado y de los nombres con los que la han invocado.
Los cristianos vivimos en una tradición que reconoce en Jesús el rostro de Dios, la imagen personal del Dios invisible: “A Dios no le ha visto nadie jamás; el Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, él lo dio a conocer” (Jn 1,18)
Jesús no es solo un profeta. No solo habla de Dios, es la Palabra de Dios hecha hombre; revela personalmente a Dios. Es la parábola viviente de Dios. A través de su vida y sus enseñanzas nos revela a Dios, no desvelando el Misterio que es Dios; sino revelándonoslo como Misterio.
Para asegurar y discernir la rectitud de nuestras representaciones de Dios, los cristianos disponemos de un criterio seguro: mirar a Jesús “imagen de Dios invisible”, en quien reside la plenitud de la divinidad. (Pag. 40,41,42,43)
El Dios de Jesucristo, un Dios revelado en forma de debilidad.
En Jesucristo, Dios aparece “en la debilidad de nuestra carne” y sometido a su radical impotencia. Jesucristo no salva a los seres humanos interviniendo como un deus ex machina, para liberarles, como por arte de magia, de sus males, sino asumiendo su debilidad y el sufrimiento humano hasta la muerte. De ahí que, aunque no falten en la vida de Jesús manifestaciones del poder de Dios puesto al servicio de su misericordia, y de su capacidad de perdón, el centro de esa revelación de Dios en Jesucristo no es la omnipotencia divina, sino la debilidad, la impotencia que le impone el amor. (Pag. 44,45)
Las distintas formas de acceso a la fe en Dios por parte de los cristianos.
El camino de una persona hasta llegar a ser cristiano tiene como punto de partida la presencia de Dios en su interior. Solo ella permite descubrir la Escritura como Palabra de Dios y a Jesús en ella como el Hijo enviado del Padre, lleno de su Espíritu, que comunica a sus discípulos, formando con ellos la Iglesia. El itinerario de cada persona no está fijado de antemano. Algunos pasan a ser creyentes por una experiencia fulgurante; otros por el trato asiduo con Dios en el seno de una comunidad, en la oración personal, la celebración de los sacramentos y la práctica de la caridad.
Hay creyentes que se encuentran primero con Cristo, a través del Evangelio o del testimonio de sus discípulos; otros por el contacto con la Iglesia o con algunos testigos en su interior. No faltan quienes se han encontrado primero con el Dios que llevan en su interior. En todo caso, para que un creyente pueda ser identificado como cristiano su itinerario terminará expresándose en los términos que constituyen lo esencial del mensaje cristiano (Pag. 46)
El “contenido” de la fe cristiana.
Sin algún contenido expresable en relatos, en imágenes, en conceptos, en palabras, el acto de creer dirigido al Misterio de Dios se perdería en el vacío. El acto de creer está en la relación personal. Santo Tomás de Aquino lo dijo ya en una fórmula precisa: “Lo que aparece como principal y en cierto modo con valor de fin en cada acto de fe es la persona a cuya palabra se presta la propia adhesión” “El acto de fe –dice en otro lugar- no se dirige a los enunciados, sino a la realidad (rem) a la que remiten”. Pero, para que esa adhesión sea efectiva, necesita que el sujeto se diga a sí mismo y pueda formular, de una u otra forma, quién es aquel con quien se ha encontrado; o, dicho de forma figurada, acepte lo que le dice aquel a quien asiente. No es posible describir la fides qua, el acto de fe o la que con que creemos, sin alguna referencia a la fides quae, la fe que creemos o el contenido de la fe.
Si nos atenemos a la concepción tradicional, y renovada en el Vaticano II, de la revelación como automanifestación de Dios y de su designio salvífico, el contenido de la revelación no es otro que la presencia de Dios a la que el creyente consiente. Ser creyente cristianamente es entonces acoger la revelación de Dios, la revelación que es Dios, comunicándose personalmente a los hombres en Jesucristo y comunicándonos en él su Espíritu. A esta realidad apuntan todas las fórmulas de fe. Estas remiten verdaderamente al Misterio de Dios, pero sin captarlo en su formulación.
Las fórmulas de la fe de Israel no consisten en formulaciones abstractas, doctrinales sobre Dios. Tampoco el mensaje de Jesús consiste en fórmulas doctrinales. Solo en las cartas pastorales comienza a hablarse de afirmaciones, de “segura doctrina” digna de aceptación, de “hermosa doctrina”, que deben ser aceptadas y seguidas (1 Tim 1,15;4,9)
Aún así, la carta de Santiago previene contra el peligro de reducir la fe a la afirmación de una verdad, aunque sea tan central como la relativa a la unicidad de Dios (2,17-19) La escritura se refiere, pues, a un contenido de la fe, pero su núcleo es la confesión de la acción salvífica de Dios, operada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.
Los primeros concilios mantienen el carácter confesional del contenido de la fe, expresando, por tanto, su referencia inmediata Dios y a la acogida de ese Dios por el creyente. Esta tendencia se prolonga en la ulterior historia de los dogmas.
En los concilios de Nicea (325) y Constantinopla (381) se decía “nosotros creemos” o “nosotros confesamos”; en Calcedonia (451) y en los posteriores se dice “nosotros enseñamos que se debe confesar”. Con esto, la confesión histórico-salvífica se convierte en la doctrina ortodoxa; la fórmula confesional, en fórmula dogmática. Esta tendencia se prolonga en la ulterior historia de los dogmas y el contenido unitario de la fe se desarrolla en sus aspectos particulares, en sus implicaciones y conclusiones, dando lugar a la introducción junto al contenido de la fe, de las explicaciones teológicas ortodoxas, contra las explicaciones heréticas. Este proceso es considerado por W. Kasper “una verdadera amenaza” para la fe, cuyo contenido va convirtiéndose cada vez más “en la multitud de sus artículos”
El peligro es que el acto de creer se puede reducir a la afirmación de las verdades con las consecuencias negativas para la fe que eso comporta. Siguiendo la advertencia del decreto sobre el ecumenismo sobre “el orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica”, se buscan formulaciones abreviadas, tal como la confesión de que “Dios en Jesucristo ofrece salvación y esperanza para todos los seres humanos”. Porque “quien sostenga y confiese que Dios en Jesucristo es salvación, esperanza y paz para todos los hombres, y quien se comprometa con esto a hacerse signo de esperanza y paz para todos los demás……. cree y confiesa toda la fe, porque esta fe no es una suma de enunciados, sino la totalidad de una figura, Jesús el Cristo” ( W. Kasper) (Pag. 47,48,49,50,51)
Dimensión eclesial de la fe cristiana.
En todos los símbolos de la fe cristiana, después de confesar que creemos en Dios, confesamos creer en la Iglesia. La expresión no significa que la Iglesia sea, como Dios, término de la actitud creyente. La fe, teologal en su término, es eclesial en su forma de realización. Es la misma Madre Iglesia la que cree. Llevando y sosteniendo mi fe personal está la Iglesia.
Para que la persona irrepetiblemente encarnada de Jesucristo pueda ser aceptada por los hombres de todos los tiempos y lugares, se requiere que se haga sacramentalmente presente en la comunidad ininterrumpida de los testigos de su resurrección, animados por su Espíritu, que constituye la Iglesia. (Pag. 51,52)
EL EJERCICIO DEL SER CREYENTE.
La fe tiene vocación de experiencia.
Comprendida la fe como “creer que” referido a verdades reveladas, la experiencia de Dios y de la fe en él era considerada un camino alternativo al de la fe, reservado a sujetos agraciados con alguna forma de visión de Dios. Así se entendían literalmente las palabras del Resucitado a Tomás: “Porque me has visto has creído; bienaventurados los que sin ver crean”, atribuyendo la primera condición, la de los que verían, a las grandes figuras del Antiguo Testamento: Abrahán, Moisés, los profetas; a los primeros discípulos y los grandes místicos; y la segunda a los que “solo” podrían creer, al común de los creyentes. Hoy sabemos que tal lectura no hace justicia al texto. Primero porque “a Dios no le ha visto nadie jamás” (Jn 1, 18), y, como escribió San Juan de la Cruz: “María Magdalena y los discípulos no vieron al Señor y por eso creyeron, sino que creyeron y por eso vieron”.
Y, en segundo lugar, porque solo una concepción distorsionada de la fe puede reducirla a “creer lo que no vimos”; mientras que, entendida como adhesión y reconocimiento personal del Dios que se nos autorevela, solo puede realizarse como un largo proceso de experiencias. Desde esta visión de la fe, los teólogos de nuestro tiempo coinciden en afirmar: “La fe tiene vocación de experiencia; “la fe necesita experiencia”.
La experiencia que es la fe es una opción fundamental que afecta al conjunto de la persona, es “un acto del hombre todo”; un acto de obediencia por medio del cual “se confía total y libremente a Dios” (DV 5). Un acto, dirá Kierkegaard, por el que “al querer ser sí mismo, el yo se apoya de una manera lúcida en el Poder que lo ha creado”, “en el poder que lo fundamenta”. Por eso no es exagerado decir que ser creyente comporta, por parte del hombre, una forma nueva de ejercicio de la existencia, que pasa de existir desde sí mismo como origen y fundamento de la propia vida, a existir desde Dios, aceptado como raíz, origen y meta de su ser. Por eso el cristianismo se refiere al creer como “un nuevo nacimiento” (Jn 3,3-8) y afirma que la fe genera un “hombre nuevo» (Ef 2,l5; 4,24); que el creyente ha comenzado a ser en Cristo ”una nueva criatura”(2 Cor 5,17).
Esta nueva forma de existencia permite caminar en “una vida nueva” (Rom 5,4) que comporta “la conversión de la mirada” que purifica la pupila del alma, “lo que hay en el hombre de más divino” y la “conversión del corazón”, una expresión con la que san Bernardo define la fe, que expresa la sanación de la voluntad y del deseo liberados para su orientación al Bien sumo, y la de la libertad que se eleva del libre albedrío, de la capacidad de elegir y de la autodeterminación y el dominio de sí mismo a la “aspiración a la gracia”, “en la que consiste la verdadera libertad” (como afirma, tras san Agustín y santo Tomás, M. de Unamuno)
Una actitud así necesita para hacerse realidad, para permanecer en el curso de la vida de la persona y para animar esa vida en todas sus etapas, ejercitarse, traducirse en actos, encarnarse en la práctica. (Pag. 53,54,55)
La oración, puesta en ejercicio de la fe.
La primera actualización de la fe es la oración
El sujeto de la actitud teologal, es el hombre todo, el hombre en su más profundo centro. Por eso a Dios solo se le ama, en él solo se confía “con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, con todas las fuerzas”.
El ejercicio de la actitud teologal genera como primer nivel de su realización una peculiar forma de vivir que da lugar a la actitud orante. Vivir la vida toda en la presencia de Dios. Ejercitar el “heme aquí”.
A la luz de la Presencia, la actitud orante transfigura la vida del sujeto y el mundo en el que vive y esa transfiguración se refleja en las diferentes formas de oración según las circunstancias.
Aunque la oración es “puesta en acto de la fe” no supone siempre la existencia previa de la fe. “Señor, yo creo, pero ven en ayuda de mi incredulidad” (Mc 9,24); por otra parte, existen no pocos hechos que autorizan la llamada “oración de los que no creen”.
La fe no puede vivir sin la oración, pero esta a su vez no puede acontecer sin la fe.
“La fe es madre de la oración; pero hay ocasiones en las que las hijas tienen que alimentar a sus madres” (Kierkegaard)
Las múltiples formas de oración son la difracción de la actitud orante.
La oración asidua del creyente le conduce a veces a esa forma eminente de oración que es la contemplación. (Pag. 56,57,58,59)
La actualización de la fe por la práctica del amor.
A ella se refiere explícitamente san Pablo en la carta a los Gálatas, donde declara que lo que vale en Cristo es “la fe que se realiza por el amor” (5,6)
Este aspecto de la realización de la actitud creyente encuentra un eco intenso en los cristianos de nuestro tiempo, debido a la agudización de la conciencia del escándalo que supone la pobreza en el mundo actual.
De ahí que la relación con el pobre, bajo la forma de opción preferencial por él, haya pasado a formar parte del núcleo mismo del ser cristiano. La nueva conciencia cristiana ha redescubierto la visión bíblica de los profetas, y como ellos a introducido la respuesta a la injusticia que esa pobreza exige, y la lucha contra ella, en el centro mismo de la relación con Dios: “Defendía la causa del humilde y del pobre, y todo le iba bien. Eso es lo que significa conocerme”, exclama Jeremías como “oráculo del Señor” (Jr 22,16; cf Is 58)
Las razones de la incorporación de la actitud para con los pobres a la realización de la actitud teologal son muchas, la más obvia es la comprensión cristiana de Dios como amor.
Por otra parte, Jesús aparece como enviado “para anunciar la buena noticia a los pobres” “Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”, “porque tuve hambre y me disteis de comer” (Mat 25, 35-40)
Desde esta visión creyente de los pobres, la relación con ellos deja de ser la sola práctica de la misericordia, parte de la moral cristiana y adquiere una dimensión teologal. (Pag. 59,60,61)
LAS TRES DIMENSIONES DE LA ACTITUD TEOLOGAL.
Aunque la “fe” sea tomada como sinónimo de “actitud teologal”, esta comporta aspectos a los que solo se hace justicia introduciendo en ella la caridad y la esperanza.
“Hemos creído en el amor que Dios nos tiene” (1 Jn 4,16)
Hay actualmente muchos intentos por expresar en una fórmula breve y condensada el contenido de la fe cristiana que recurren a la revelación del amor de Dios en Jesucristo como su mejor resumen. H. U. von Balthasar lo ha hecho con particular insistencia: “La fe es, ante todo, creer que existe un amor absoluto”, “Sólo el amor es digno de fe” .
Los cristianos hemos pasado por alto muchas veces esta originalidad del cristianismo. Son raras las religiones que recurren al amor de Dios o de los dioses hacia los hombres. El cristianismo es original en este punto.
Ya en el Antiguo Testamento aparece, en contraposición con otras formas de entender la relación de los dioses con los hombres, la afirmación clara del amor de Dios hacia su pueblo y hacia figuras importantes de su historia: “Con amor eterno te he amado”, escucha Jeremías a su Dios. (31,3)
Por eso ha podido afirmarse, con un vigor que requeriría algunas matizaciones, que con la predicación del cristianismo se ha producido “la revolución más considerable de la historia: el hombre ha creído que Dios le amaba” (A.J. Festugiere). De ahí la impresión de novedad absoluta que presenta el cristianismo, La buena nueva que constituye la predicación de Pablo y el eco que suscita en sus oyentes. La novedad del cristianismo es ciertamente Jesucristo: Jesucristo «trajo consigo mismo toda la novedad” afirmaba san Ireneo. Y Jesucristo en cuanto revelación del amor de Dios a los hombres. Hablando de Cristo, la carta a Tito escribe: .”Apareció la bondad y el amor de Dios a los hombres” (3,4).
Un hecho así no era imaginable por el hombre. La idea del amor de Dios a cada ser humano no podía surgir en la mente de estos. Ha tenido que ser comunicada a los hombres y solo ha podido ser recibida gracias a la fe. Ese es el contenido central de la buena nueva del cristianismo, y solo eso explica su extensión y su historia llena de testigos asombrosos de esa verdad o, mejor, de ese hecho. El Nuevo Testamento está lleno de expresiones de ese anuncio: “Mirad qué amor nos tiene el Padre!” (1 Jn 3,11); “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16). Probablemente, nada necesitamos hoy día tanto los cristianos tibios como rehacer la escucha de esa buena nueva. Probablemente nada nos ayudará tanto a la conversión como “creer esa buena nueva”.
La única respuesta a este hecho absolutamente nuevo no puede ser otra que la aceptación agradecida, la obediencia rendida que es la fe, correspondiendo con el pobre amor humano, que solo se hace efectivo en el amor a los hermanos. (1 Jn 4,7-16) (Pag. 62,63,64,65,66,67)
“Permanezcamos firmes en la esperanza” (Heb 10,23)
Ser creyente no se reduce a tener fe. La nueva existencia que comporta incluye también, como una nueva dimensión de la vida que genera, vivir con esperanza. A los no creyentes, los paganos en contraposición a los cristianos, San Pablo los identifica como “los que no tienen esperanza” (1 Tes 4,13)
“Todo es posible para el que cree”. (Mc, 9-23) La fe introduce la vida humana en un nuevo horizonte vital: el que le abre el Dios en el que cree.
Permite al hombre responder a la pregunta: ¿Qué me cabe esperar?. Quien profesa al comienzo del símbolo de la fe: “Creo en Dios Padre, creador …..”, puede terminar confesando: “Espero en la resurrección de los muertos y la vida eterna”.
La esperanza, que es la certeza difícil, profundamente dichosa, de que lo mejor tendrá ya ahora, aunque sea secretamente, la última palabra. (Karl Barth)
La esperanza no es simplemente la convicción de que algo va a salir bien, sino la convicción cierta y oscura de que ese algo, incluso si sale mal –y, por tanto, todo- tiene sentido.
Como la fe, la esperanza cristiana tiene su centro y fundamento en Jesucristo, hasta el punto que se puede afirmar: “Cristo es nuestra esperanza” (1. Tim. 1,1)
“La puerta oscura del tiempo, del futuro –escribe Benedicto XVI- , ha sido abierta de par en par”; “quien tiene esperanza vive de otra manera, porque se le ha dado ya una vida nueva”, la vida abierta al horizonte infinito del futuro absoluto de Dios. (Pag. 68,69, 70,71)
San Pablo, modelo de creyente.
El comienzo de la vida del creyente Pablo fue su encuentro con el Señor. En sus cartas lo expresa: ha “visto al Señor”; “se le apareció el Señor”; “se le dio a conocer”.
La iniciativa es del Señor; él es el sujeto activo del encuentro.
Ese encuentro cambió al Saulo perseguidor de los cristianos en el Pablo creyente y apóstol de los gentiles. La conversión produce un vuelco total en la vida de Pablo. Fariseo y cumplidor celoso de la Ley, pasa a considerar pérdida lo que antes consideraba ganancia y fundamento de su vida, y a tener todo por basura comparado con “el eminente conocimiento de Cristo Jesús” (Flp 3,4-12). Ese “conocimiento eminente” le procura tal relación con Cristo que este pasa a ser para él principio de una nueva vida: “Para mí, vivir es Cristo” (Flp 1,21). “Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí” (Gál. 2,.19). La fe adquiere en Pablo acentos claramente místicos. La fe pasa a desempeñar un papel enteramente central en la vida de Pablo. La fe no es un elemento más en la vida de Pablo. La fe procura una luz que hace ver la realidad con ojos nuevos.
Vivir de la fe tiene como consecuencia que la fe pasa a ser el centro en torno al cual se organizan todas las dimensiones de la vida humana, el fundamento sobre el que se apoya, adquiere firmeza y consistencia; el eje en torno al cual se articulan todos sus aspectos y momentos. Conviene subrayar que esa presencia de la fe no elimina el valor del resto de los elementos, aspectos y niveles de la vida humana, más bien permite el desarrollo en plena libertad de todas las voces que componen la polifonía de la vida. Cuando se vive en la fe y de la fe , la vida toda se convierte en “culto razonable a Dios” y el discurrir de todos sus momentos en lugar para su experiencia de Dios, haciendo así posible la “mística de la cotidianidad”.
Pablo sabe muy bien que está lejos de haber alcanzado la meta del camino iniciado con su adhesión a Jesucristo. Su seguridad no es fruto de su firmeza ni del ahínco de su decisión de confiar en Dios. La seguridad le viene de la persona en la que ha confiado.
La razón de la firmeza de la confianza de Pablo es “la fuerza del Evangelio de Jesucristo, que ha destruido la muerte”, y la experiencia realizada en los momentos de debilidad de que “le basta su gracia” (2 Cor 12,9)
¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!
Pablo recibió, a la vez que la llamada, el envío, la misión a los gentiles, como su propia tarea. Por eso, para él, evangelizar no es gloria ninguna, es una necesidad.. La misma que experimentaron los apóstoles tras el encuentro con el Resucitado: “Lo que hemos visto y oído no lo podemos callar” (Hch 4,20)
Los apóstoles y Pablo no hacen más que confirmar con sus palabras las imágenes que Jesús había utilizado para describir el ser y la acción de sus discípulos: “Vosotros sois la sal de la tierra; vosotros sois la sal del mundo”, que conviene entender con la radicalidad que le atribuye Bonhoeffer: Vosotros sois la sal; no «vosotros debéis ser la sal”. No se deja a la elección de los discípulos que quieran o no ser la sal. Quien sigue a Cristo captado por su llamada queda plenamente convertido en sal de la tierra. Vosotros sois la luz. No “vosotros tenéis la luz”. El mismo que dice de sí:”Yo soy la luz del mundo”, dice a sus discípulos: “Vosotros sois la luz del mundo” en toda vuestra vida, con tal de que permanezcáis fieles a la llamada.
Así lo entendieron los apóstoles; así lo entendió Pablo. ¿Lo entendemos, lo vivimos así nosotros?
¿Qué sucede con las Iglesias en nuestro tiempo para que a lo largo de un siglo hayan escuchado numerosas llamadas cada vez más apremiantes a la urgencia de la evangelización y todavía tengamos que reconocer que estamos muy lejos de habernos puesto en estado de misión? ¿No será la debilidad de nuestra fe, nuestra condición de creyentes tibios, lo que explique nuestra incapacidad para evangelizar?
Si así fuera, la mejor respuesta a la llamada a la nueva evangelización consistiría en cultivar personalmente nuestra condición de creyentes y en orientar el conjunto de la acción pastoral de nuestras comunidades hacia el cuidado por despertar, acompañar y hacer crecer en ellas la actitud creyente, origen, centro y meta de la vida cristiana. A ello nos invita la celebración del Año de la fe. (Pag.76,77,78)
Fuente: Redes Cristianas
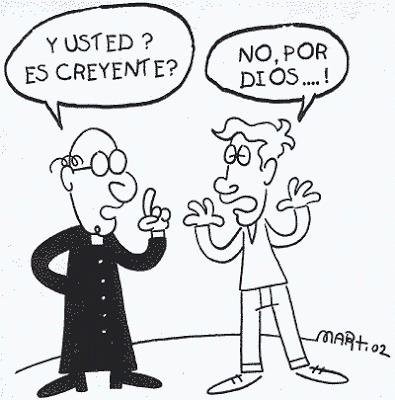

No hay comentarios:
Publicar un comentario