Noam Chomsky
Al borde de la destrucción (o cómo destruir el planeta sin apenas esfuerzo)
TomDispatch.com 08 06 13
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
¿Qué nos deparará el futuro? Para escrutarlo, una posibilidad sería observar a la especie humana desde fuera. Por tanto, imagínense que son observadores extraterrestres que están tratando de averiguar qué está sucediendo aquí o, si vamos al caso, imagínense que dentro de cien años son historiadores –asumiendo que haya algún historiador dentro de cien años, lo que no resulta tan obvio- y que están mirando hacia atrás, a lo que está sucediendo hoy en día. Verían algo totalmente increíble.
Por primera vez en la historia de la especie humana, hemos desarrollado claramente la capacidad de destruirnos a nosotros mismos. Y así llevamos desde 1945. Es ahora cuando al fin se está reconociendo que hay procesos a más largo plazo, como la destrucción medioambiental, que van en esa misma dirección; quizá no de la destrucción total pero sí al menos hacia la destrucción de la posibilidad de una existencia decente.
Y hay otros peligros, como las pandemias, que tienen que ver con la globalización e interacciones. Por tanto, hay procesos e instituciones aplicándose a tal fin, como los sistemas de armas nucleares, que podrían provocar un inmenso desastre o incluso poner fin a una existencia organizada.
Cómo destruir un planeta sin apenas esfuerzo
La pregunta es: ¿Qué está haciendo la gente frente a esta situación? Nada de todo esto es secreto. Todo aparece perfectamente claro. En realidad, hay que hacer esfuerzos para no verlo.
Ha habido todo un abanico de reacciones. Están los que trabajan resueltamente intentando hacer algo frente a esas amenazas, mientras que otros se esfuerzan en intensificarlas. Si Vds. pudieran ver quiénes son, los futuros historiadores u observadores extraterrestres percibirían algo muy extraño. Tratando de mitigar o superar esas amenazas tenemos a las sociedades menos desarrolladas, a las poblaciones indígenas, o a lo que queda de ellas, las sociedades tribales y aborígenes del Canadá. No hablan de guerra nuclear sino de desastre medioambiental y están realmente intentando hacer algo.
De hecho, por todo el mundo –Australia, India, Sudamérica-, hay batallas emprendidas y, en ocasiones, guerras. En la India, hay una guerra importante respecto a la destrucción medioambiental directa, con las sociedades tribales intentando resistirse a las operaciones de extracción de recursos que están causando daños inmensos en las comunidades locales, pero también respecto a sus consecuencias generales. En sociedades donde las poblaciones indígenas tienen influencia, muchos están adoptando una posición firme. El país que muestra la posición más firme respecto al calentamiento global es Bolivia, que tiene una mayoría indígena y mandatos constitucionales que protegen “los derechos de la naturaleza”. Ecuador, que también tiene una gran población indígena, es el único exportador de petróleo que conozco donde el gobierno está buscando apoyos que le ayuden a mantener ese petróleo en la tierra, en vez de producirlo y exportarlo, y es en la tierra donde debería estar.
El Presidente venezolano Hugo Chavez, que murió recientemente y fue objeto de burlas, insultos y odio en todo el mundo occidental, asistió hace pocos años a una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que suscitó todo tipo de mofas por llamar diablo a George W. Bush. Pero también ofreció un discurso que resultó muy interesante. Ya sabemos que Venezuela es un importante productor de petróleo. Prácticamente, el petróleo supone todo su PIB. En aquel discurso, advertía de los peligros del uso excesivo de combustibles fósiles e instaba a unirse a los países productores y consumidores s fin de encontrar vías que redujeran el uso de dichos combustibles. Resultaba sorprendente que ese discurso surgiera de un productor de petróleo. Pero, ya saben, él era en parte indio, de origen indígena. A diferencia de las cosas divertidas que hizo, no se informó nunca de este aspecto de su intervención ante la ONU.
Así pues, por un extremo tienen las sociedades indígenas tribales intentando detener la carrera al desastre. En el otro extremo, las sociedades más poderosas y ricas de la historia del mundo, como Estados Unidos y Canadá, inmersas en una veloz carrera para destruir el medioambiente lo más rápidamente posible. A diferencia de Ecuador y de las sociedades indígenas por todo el mundo, quieren extraer de la tierra hasta la última gota de los hidrocarbonos y a la máxima velocidad posible.
Los dos partidos políticos estadounidenses, el Presidente Obama, los medios y la prensa internacional parecen esperar con gran entusiasmo eso que llaman “un siglo de independencia energética” para EEUU. La independencia energética es un concepto que casi no tiene sentido, pero dejemos eso ahora a un lado. Lo que están queriendo decir es esto: Tendremos un siglo en el que vamos a maximizar el uso de combustibles fósiles y contribuir cuanto podamos a la destrucción del planeta.
E igual pasa por casi todas partes. Es cierto que en lo que se refiere al desarrollo de las alternativas energéticas, Europa está intentando hacer algo. Mientras tanto, EEUU, el país más rico y poderoso en la historia del mundo, es la única nación entre las cien más importantes que no tiene una política nacional para restringir el uso de combustibles fósiles, que ni siquiera tiene objetivos de energía renovable. Y no es porque su población no quiera. Los estadounidenses están muy cerca de la media internacional en su preocupación por el calentamiento global. Son sus estructuras institucionales las que bloquean el cambio. Los intereses empresariales no quieren y tienen un poder casi absoluto a la hora de determinar las políticas, por lo que, en un montón de cuestiones, incluida ésta, hay una enorme brecha entre lo que quiere la opinión pública y lo que los políticos hacen.
Por tanto, eso es lo que el futuro historiador –si es que queda alguno- vería. Podría también leer las revistas científicas actuales. Casi cada una de las que abra contendrá una predicción más terrible que la anterior.
“El momento más peligroso en la historia”
La otra cuestión es la guerra nuclear. Somos conscientes desde hace bastante tiempo de que si una gran potencia lanza un primer ataque, incluso aunque no haya represalias, lo más probable es que la civilización acabara desapareciendo tan sólo por las consecuencias que sobrevendrían del invierno nuclear. Pueden leer sobre ello en el Bulletin of Atomic Scientists. Lo entenderán bien. El peligro ha sido siempre mucho más grave de lo que pensábamos.
Acaba de pasar el 50º aniversario de la Crisis de los Misiles de Cuba, que el historiador Arthur Schlesinger, asesor del Presidente John F. Kennedy, denominó como el “momento más peligroso en la historia”. Y lo fue. Nos salvamos por los pelos y tampoco fue ésa la única vez. Sin embargo, de alguna manera, el aspecto más negativo de todos esos nefastos sucesos es que no se aprenden las lecciones.
Se ha adornado mucho lo acaecido en la Crisis de los Misiles de octubre de 1962 para que parezca que abundaron los actos de coraje y reflexión. La verdad es que todo el episodio fue cosa de locos. Hubo un punto, cuando la crisis estaba alcanzando su momento álgido, en que el Premier soviético Nikita Kruschev escribió a Kennedy ofreciéndole solucionarla a través de un comunicado público informando de la retirada de los misiles rusos de Cuba y de los estadounidenses de Turquía. En realidad, Kennedy ni siquiera sabía en aquel momento que EEUU tuviera misiles en Turquía. Iban a retirarlos de todas formas porque iban a sustituirlos con los submarinos nucleares Polaris, mucho más letales e invulnerables.
Así pues, la oferta fue ésa. Kennedy y sus asesores la consideraron y la rechazaron. En aquella época, el mismo Kennedy valoraba las probabilidades de una guerra nuclear entre un tercio y la mitad. Por tanto, estaba dispuesto a aceptar un riesgo muy alto de destrucción masiva a fin de establecer el principio de que nosotros –y sólo nosotros- tenemos derecho a disponer de misiles de ataque más allá de nuestras fronteras, donde se nos antoje, no importa el riesgo que supongan para otros, o para nosotros mismos si las cosas se salen de madre. Tenemos ese derecho, nadie más.
Sin embargo, Kennedy aceptó un acuerdo secreto para retirar los misiles que EEUU estaba ya retirando, aunque nunca se hizo público. Es decir, Kruschev tenía que retirar abiertamente los misiles rusos mientras que EEUU retiraba secretamente los suyos, que se habían quedado obsoletos; por tanto, había que humillar a Kruschev pero Kennedy tenía que mantener su imagen de macho. Fue muy alabado por esto: valor y sangre fría bajo la amenaza, etc. El horror de sus decisiones no llegó siquiera a mencionarse, intenten encontrarlo en los archivos…
Y por añadir algo más, un par de meses antes de que estallara la crisis, EEUU había enviado misiles con ojivas nucleares a Okinawa. Misiles que estuvieron apuntando hacia China durante un período de gran tensión regional.
Bien, ¿y a quién le importa? Tenemos derecho a hacer lo que se nos antoje en cualquier lugar del mundo. Esa fue una de las lecciones funestas de esa época, pero irían llegando más.
Diez años después, en 1973, el Secretario de Estado Henry Kissinger emitió una alerta nuclear de alto nivel. Fue su forma de advertir a los rusos que no interfirieran en la guerra árabe-israelí en marcha y, especialmente, que no interfieran una vez que informó a los israelíes de que podían violar el alto el fuego que EEUU y Rusia acababan de acordar. Afortunadamente, no sucedió nada.
Diez años más tarde, el Presidente Ronald Reagan llegaba al poder. Poco después de que pusiera un pie en la Casa Blanca, él y sus asesores hicieron que la Fuerza Aérea empezara a penetrar en el espacio aéreo ruso para obtener información acerca de los sistemas de alerta rusos, la denominada Operación Able Archer [Arquero Capaz]. Se trataba esencialmente de ataques simulados. Los rusos se sentían inseguros, algunas autoridades de alto nivel temían que ese fuera un paso hacia un primer ataque real. Por fortuna no reaccionaron, aunque estuvieron a punto. Y todo sigue igual.
¿Qué hacer con las crisis nucleares iraní y norcoreana?
Por el momento, la cuestión nuclear, en los casos de Corea el Norte e Irán, sigue ocupando regularmente las primeras páginas de los medios. Pero hay vías para poder abordar estas crisis actuales. Quizá no funcionen pero al menos hay que intentarlo. Sin embargo, no se están teniendo en cuenta, ni siquiera se informa de ellas.
Cojamos el caso de Irán, que es considerado en Occidente –no en el mundo árabe, no en Asia- como la amenaza más grave para la paz mundial. Es una obsesión occidental y es interesante investigar las razones de ello, no obstante, dejémoslo a un lado por el momento. ¿Hay alguna vía para abordar esa supuesta amenaza tan grave para la paz mundial? En realidad hay muchas. Hay una vía, muy sensata, que se propuso hace un par de meses en una reunión de Países No Alineados en Teherán. De hecho, estaban sólo reiterando una propuesta que tiene varias décadas de existencia y que especialmente impulsada por Egipto y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La propuesta consiste en avanzar hacia el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en la región. Esa no sería la respuesta a todo, pero sería un paso adelante muy significativo. Y hay otras maneras de proceder. Bajo los auspicios de la ONU, debería haberse celebrado en Finlandia el pasado mes de diciembre una conferencia internacional para intentar poner en marcha una serie de planes que desarrollaran esa propuesta. ¿Qué fue lo que sucedió?
No lo habrán podido leer en los periódicos, porque no se informó de nada, sólo en algunas revistas especializadas. A primeros de noviembre, Irán manifestó su acuerdo en asistir a la reunión. Un par de días más tarde, Obama canceló la reunión, diciendo que no era el momento adecuado. El Parlamento Europeo emitió un comunicado pidiendo que se mantuviera, al igual que los Estados árabes. No se consiguió nada. Así pues, impongamos sanciones cada vez más duras contra la población iraní –que ni rozan al régimen- y después ¡a la guerra! ¿Quién sabe qué sucederá?
La misma historia tiene lugar en Asia Nororiental. Puede que Corea del Norte sea el país más loco del mundo. Sin duda que es un buen competidor al título. Pero sí tiene sentido intentar averiguar qué hay en la mente de la gente cuando actúa de forma loca. ¿Por qué se comportan así? Tan sólo pongámonos un poco en su situación. Imaginen lo que significó en los años de la Guerra de Corea, en los primeros años de la década que se inició en 1950, que tu propio país acabara totalmente arrasado, totalmente destruido por una inmensa superpotencia, que además se regodeaba en lo que estaba haciendo. Imaginen la huella que eso deja atrás.
Tengan en cuenta que es probable que los líderes de Corea del Norte leyeran las revistas militares públicas de la época de esa superpotencia que explicaban que, una vez arrasado todo en Corea del Norte, se envió a la fuerza aérea para destruir las presas norcoreanas, presas inmensas que controlaban el suministro de agua; y se hizo a propósito, un crimen de guerra por el que se colgó a gente en Nuremberg. Y esas revistas oficiales hablaban con excitación de lo maravilloso que era ver cómo el agua se desperdiciaba inundando los valles mientras los asiáticos corrían a la desesperada tratando de sobrevivir. Las revistas se mostraban exultantes de lo que eso significó para aquellos “asiáticos”, horrores que escapan a cualquier imaginación. Significó la destrucción de sus cosechas de arroz, lo que a su vez impuso hambruna y muerte. ¡Cuánta gloria! No ha quedado en nuestra memoria, pero sí en su memoria.
Volvamos al presente. Hay una interesante historia reciente. En 1993, Israel y Corea del Norte se estaban acercando a un acuerdo por el cual Corea del Norte dejaría de enviar misiles o tecnología militar a Oriente Medio e Israel reconocería a aquel país. El Presidente Clinton intervino y lo bloqueó. Poco después, en represalia, Corea del Norte llevaba a cabo una prueba nuclear de importancia menor. EEUU y Corea del Norte llegaron entonces, en 1994, a un marco de acuerdo que detuvo sus desarrollos nucleares y que fue más o menos cumplido por ambas partes. Cuando George W. Bush llegó al poder, es posible que Corea del Norte tuviera un arma nuclear y se pudo comprobar que no estaba produciendo más.
Bush lanzó inmediatamente su militarismo agresivo, amenazando a Corea del Norte –“el eje del mal” y tal y tal-, por lo que este país se puso de nuevo a trabajar en su programa nuclear. Cuando Bush dejó el cargo, tenían de ocho a diez armas nucleares y un sistema de misiles, otro gran logro neocon. Entre medias, sucedieron otras cosas. En 2005, EEUU y Corea del Norte llegaron finalmente a un acuerdo por el cual este último país tenía que acabar con todas las armas nucleares y desarrollo de misiles. A cambio, Occidente, pero sobre todo EEUU, tenía que proporcionar un reactor de agua ligera para sus necesidades médicas y poner fin a las declaraciones agresivas. A continuación, firmarían un pacto de no agresión e intentarían llegar a un acuerdo razonable.
Todo era muy prometedor, pero Bush se puso a dinamitarlo casi de inmediato. Retiró la oferta del reactor de agua ligera e inició programas para obligar a los bancos a que dejaran de realizar transacciones norcoreanas, incluso las que eran totalmente legales. Los norcoreanos reaccionaron recuperando su programa de armas nucleares. Y todo esto es lo que viene sucediendo.
Es bien conocido. Pueden leerlo directamente en la principal corriente de la erudición estadounidense. Lo que dicen es lo siguiente: es un régimen muy loco, pero sucede que está siguiendo la política del talión. Vosotros hacéis un gesto hostil y nosotros respondemos con algún gesto loco de los nuestros. Vosotros hacéis un gesto de acercamiento y nosotros os respondemos de la misma manera.
Por ejemplo, se han llevado a cabo hace poco maniobras militares entre EEUU y Corea del Sur en la península de Corea que, desde el punto de vista de Corea del Norte, tenían una intención intimidatoria. Nosotros pensaríamos también que esas maniobras son amenazantes si se produjeran en Canadá y nos tuvieran en el punto de mira. En el curso de las mismas, los bombarderos más avanzados de la historia, los Stealth B-2 y los B-52, llevaron a cabo ataques simulados de bombardeo contra las fronteras de Corea del Norte.
Sin duda, esto activa las alarmas del pasado. Ellos recuerdan bien ese pasado, por eso están reaccionando de una forma muy agresiva y extrema. Y Occidente piensa que todo eso no es más que una demostración de lo locos y horribles que son los dirigentes norcoreanos. Lo son. Pero esa no es toda la historia, y así es cómo el mundo viene funcionando.
Y no es precisamente que no haya alternativas. Las hay, pero no se están teniendo en cuenta. Y eso es peligroso. Por tanto, si se preguntan qué aspecto tendrá el planeta, no van a contemplar un cuadro muy agradable. A menos que la gente haga algo. Siempre podemos hacer algo.
[Nota: Este ensayo se ha adaptado (con la ayuda de Noam Chomsky) de una entrevista por video realizada en la página web WHAT, dedicada al integrar los conocimientos de diferentes campos con el objetivo de fomentar el equilibrio entre lo individual, la sociedad y el medio ambiente.]
Noam Chomsky es profesor emérito en el Departamento de Lingüística y Filosofía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Es colaborador habitual de TomDispatch y autor de numerosas obras de análisis político, entre ellas “Hopes and Prospects” y “Making the Future”. El pasado enero publicó en Metropolitan Books, junto con David Barsamian: “Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings and The New Challenges to U.E. Empire”.
Fuente: http://www.tomdispatch.com/post/175707/tomgram%3A_noam_chomsky%2C_the_eve_of_destruction/#more
Fuente: Red Mundial de Comunidades Eclesiales
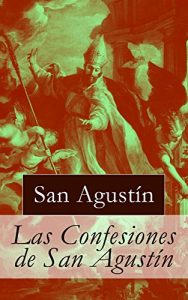 no veo otra forma de comprenderlo: el presente de lo pasado es la memoria, el presente de lo presente, la atención, el presente de lo futuro, la expectación” (Libro XI, cap. 27).
no veo otra forma de comprenderlo: el presente de lo pasado es la memoria, el presente de lo presente, la atención, el presente de lo futuro, la expectación” (Libro XI, cap. 27).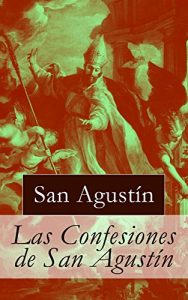 no veo otra forma de comprenderlo: el presente de lo pasado es la memoria, el presente de lo presente, la atención, el presente de lo futuro, la expectación” (Libro XI, cap. 27).
no veo otra forma de comprenderlo: el presente de lo pasado es la memoria, el presente de lo presente, la atención, el presente de lo futuro, la expectación” (Libro XI, cap. 27).









 *Efraín Jaramillo Jaramillo es antropólogo colombiano, director del Colectivo de Trabajo Jenzerá, un grupo interdisciplinario e interétnico que se creó a finales del siglo pasado para luchar por los derechos de los embera katío, vulnerados por la empresa Urra S.A. El nombre Jenzerá, que en lengua embera significa hormiga fue dado a este colectivo por el desaparecido Kimy Pernía.
*Efraín Jaramillo Jaramillo es antropólogo colombiano, director del Colectivo de Trabajo Jenzerá, un grupo interdisciplinario e interétnico que se creó a finales del siglo pasado para luchar por los derechos de los embera katío, vulnerados por la empresa Urra S.A. El nombre Jenzerá, que en lengua embera significa hormiga fue dado a este colectivo por el desaparecido Kimy Pernía.